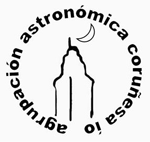Es hora de cambiar radicalmente el enfoque de la lucha contra la contaminación lumínica. | Martin Pawley. Artículo publicado en la sección “La noche es necesaria” de la Revista Astronomía, nº 258, diciembre de 2020.
* * *

Constatar un problema es esencial para ponerle solución. Y la solución no puede ser sencilla, pues este es un problema transversal que toca muchos y muy variados aspectos además de los ambientales y sanitarios, como la seguridad, la protección del patrimonio cultural e inmaterial y el consumo y la producción de energía, con la preocupación por el calentamiento global siempre encima de la mesa. El hecho de que la luz se propague (y contamine) a grandes distancias de su fuente de emisión exige además un tratamiento normativo que exceda el ámbito local.
Hasta el momento, las estrategias que pretenden minimizar la contaminación lumínica ponen toda la atención sobre cada punto de luz individual, señalando las características que deberían cumplir para interferir menos sobre la oscuridad natural de la noche. Así, se recomienda limitar la emisión de luz directamente hacia arriba, apostar por colores cálidos frente a las fuentes de más alta temperatura de color y bajar las intensidades sin perjudicar el tránsito de personas y vehículos. Todo eso está bien, es necesario, pero no suficiente. Que cada farola satisfaga los más altos estándares de eficiencia y calidad ambiental no sirve de mucho si esas farolas se multiplican sin justificación.
Conviene cambiar la perspectiva. La preservación de la noche y el cielo oscuro no puede tener otro parámetro de evaluación que no sea la propia oscuridad de la noche: tenemos que exigir un «valor mínimo de noche», o lo que es lo mismo, un valor máximo de brillo del cielo. Ese brillo máximo tolerable requerirá, por supuesto, actuar sobre la iluminación, pero será ya con un objetivo final concreto y medible, que no pase solo por frenar en seco la dinámica actual sino incluso por restaurar niveles de oscuridad que hace años dimos por perdidos. Lo que debemos decidir, nada más y nada menos, es cuánta degradación de la naturaleza nocturna estamos dispuestos a aceptar.